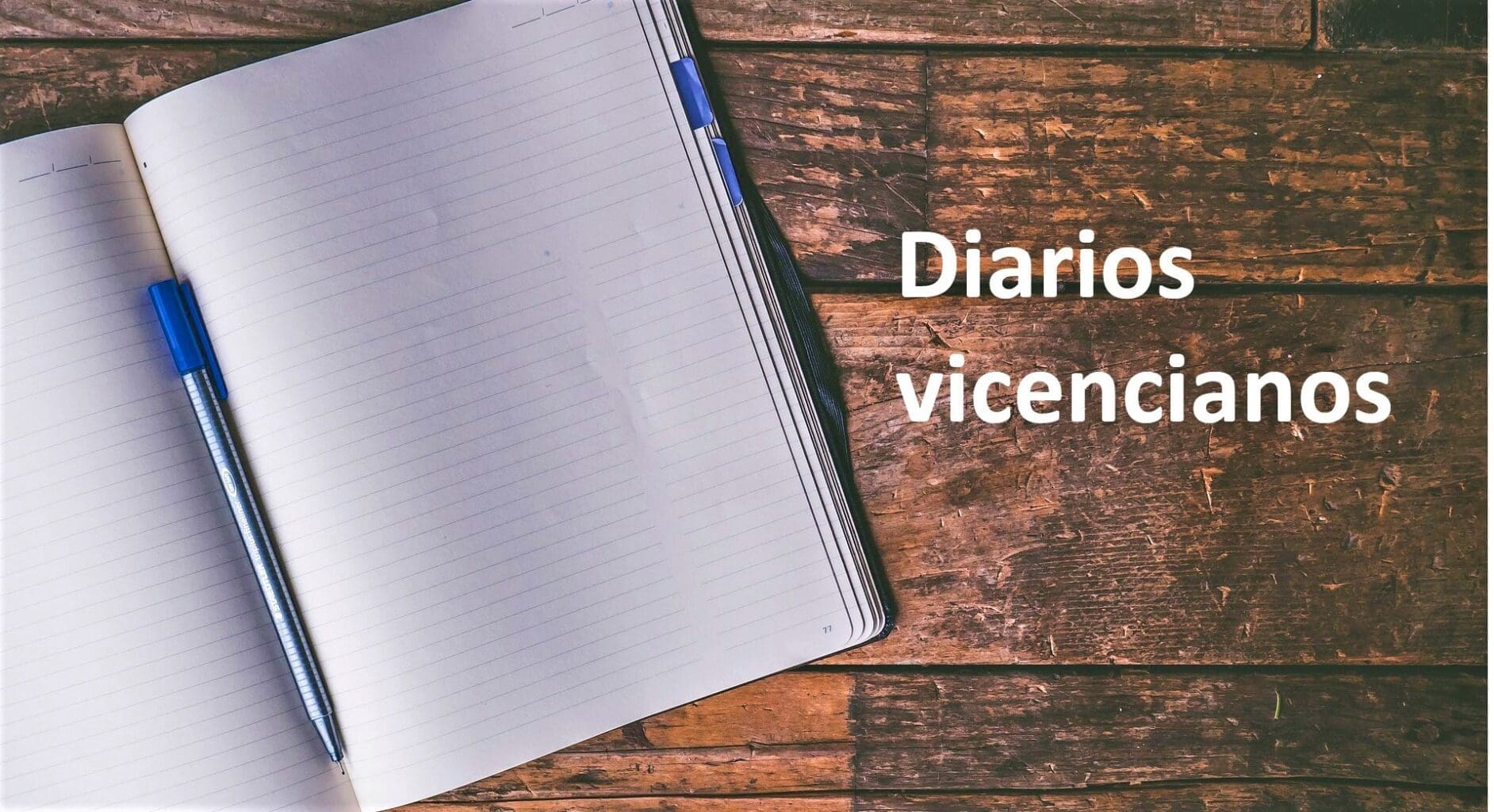
18 de agosto del 2003.
Yo iba de prisa entre dos urgencias. Éramos socorristas voluntarios de la Cruz Roja y era un sábado con mucho trabajo. Habíamos atendido a un hombre herido con arma blanca. Lo llevamos al Hospital General, nuestro centro de referencia, pero fue toda una batalla lograr que lo ingresen ya que no conocíamos su nombre y no le acompañaba ningún pariente o conocido para hacer todo el proceso de registro. Apenas habíamos convencido a las enfermeras que se encargaran de él en lugar de dejarle morir desatendido en el pasillo del hospital.
Mi colega y yo íbamos saliendo cuando LO vi. Estaba tirado en el suelo de cimiento, bajo un calor de 40ºC, cubierto de moscas y de barro… Me paré. Y me di cuenta que aún respiraba. “Lleva dos días aquí, ha aguantado la lluvia y el sol. No hay cama para él. Es un vagabundo”, dijo el guardián del hospital. Sentí mi corazón romperse. ¡Y fue lo único! “Ya nos llama la Central, me dijo mi compañero. De todos modos, va a morir”. Y nos fuimos.
“De todos modos, va a morir”. Cierto. Como yo. Como ese otro hombre por el cual me había desplazado y cuya vida había defendido ante enfermeras que no querían hacerse cargo de un desconocido. ¿Era su vida menos importante? Morir en la calle o tirado en el patio de un hospital que necesita la cama que ocupas “inútilmente”, con “es un vagabundo” como sola identidad es morir dos veces, en lo corporal y en el resto de dignidad que le queda a aquél que se ve forzado a vivir en la calle, por circunstancias personales o estructuras sociales.

Foto: Kevin McShane CC BY-NC 2.0
Nos fuimos. Pasamos de largo. Como aquellos hombres de aquella historia, tan ocupados por asuntos importantes y tareas urgentes. Descuidamos la caridad porque nos llamaba el deber.
No conozco su nombre, su historia, el final del drama. Pero nunca olvidé la escena y, sobre todo, que me había ido sin darle la mano, sin hacerle sentir, además del calor del sol y el suelo, el fuego del amor cristiano. Ese día, no salvé una vida, no supe ser presencia y presente para otro. Ese día, no le ayudé, pero todos los días, él me ayuda a no olvidarme de los más pobres y de los que mueren como perros cada día…
Diarios Vicencianos analiza algunas de las experiencias más personales de los/as vicentinos/as que trabajan con personas sin hogar, residentes de barrios marginales y refugiados/as. Arrojan luz sobre los momentos que nos inspiraron, las situaciones que nos dejaron boquiabiertos y conmocionados, y las personas que se cruzaron en nuestros caminos y nos mostraron que se aún debe hacer más.
Lo que los conecta es el compromiso vicentino con los más pobres entre los pobres, y la esperanza de que, como Familia, todavía podemos hacer más.

Yasmine Cajuste, Gerente de desarrollo de proyecto